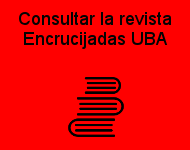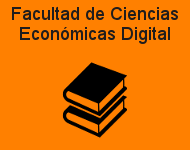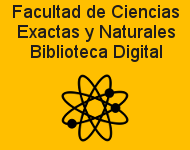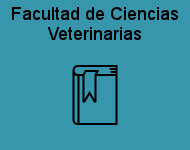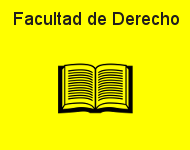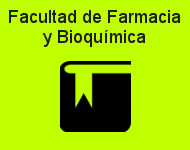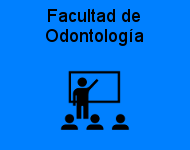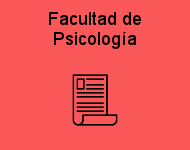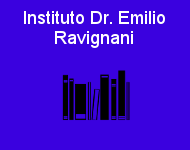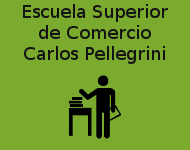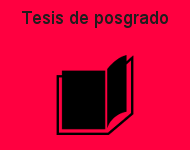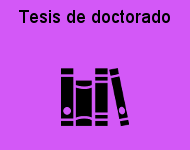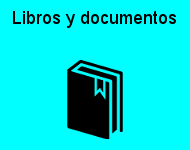untitled
Subjetividad, temporalidad, tradición : crítica de la economía libidinal del tiempo
Castro, Mauricio
Director(a):
Ferme, Federico
Institución otorgante:
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales
Fecha:
2019
Tipo de documento:
Tesis
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
info:ar-repo/semantics/tesis de grado
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
info:ar-repo/semantics/tesis de grado
Formato:
application/pdf
Idioma:
spa
Temas:
Costumbres y tradiciones - Cultura tradicional - Tradición - Prácticas tradicionales - Recesión económica - Calidad de vida - Condiciones de vida - Comportamiento social - Análisis de género - Feminismo - Marxismo
Lugar:
ARG
Descripción:
Con el interés por dar cuenta de los sentidos interiorizados que operan en prácticas actuales, de la tradición, dos fenómenos llaman nuestra atención especialmente. Encontramos dos recortes de sucesos que representan dinámicas sociales en las que los comportamientos de los sujetos se ven imbuidos por distinto tiempo y ritmo. Se trata de fenómenos que parecen involucrar diferentes temporalidades predominantes: una relativa a la urgencia, la convulsión con que un tiempo de crisis es vivida, por ejemplo; la otra correspondiente a la gradualidad, observable en tensiones que paulatinamente cobran relieve en la historia –apareciendo en un momento y cada vez más, fluctuando y reemergiendo– como relaciones de dominación expresadas en reclamos, propuestas y contrapropuestas específicas.
Para caracterizar esos dos fenómenos registramos como ejemplos, en primer lugar, las prácticas autogestivas y autonómicas surgidas al calor de la conocida crisis económica, política y social del 2001 en Argentina; en segundo, cambios ocurridos en afectos y representaciones tradicionales referidos a las concepciones de género y, puntualmente, a la dominación masculina y la heteronormatividad, que condujeron al panorama actual, donde buena parte de la población civil acordaría con las académicas Diana Broggi y Mariel Martínez Cabrera en que el feminismo “es uno de los procesos de masas más grandes de los últimos tiempos”, lo cual conduce a un paisaje en el que, en palabras del antropólogo Pablo Semán, “al menos una parte importante de nuestra sociedad vive un estado deliberativo acerca de lo que conocimos en otra época como las entidades inmutables del sexo y el género”.
Ya advertimos, pues, que los sentidos de prácticas actuales se encuentran entreverados a otros pretéritos. A su vez, las interrelaciones entre la variedad de estas instancias implican al sentido social objetivado en el orden del mundo, como condiciones objetivas o instituidas, como así también a las condiciones constitutivas generales por las que los sentidos sociales se sedimentan en la subjetividad, lo que podría llamarse, condiciones subjetivas.
En el análisis de distintos fenómenos es posible encontrar que sentidos añejos pueden cobrar preponderancia sobre proyectos contemporáneos, incluso en casos en los que los agentes hacen explícita su propuesta de alterar aquellas prácticas más primitivas. Estas consideraciones tornan especialmente relevantes ante el análisis de fenómenos que involucran a movimientos y formaciones que se pronuncian en nombre de la transformación de dinámicas sociales.
Respecto a los proyectos que apuntan a la transformación de los comportamientos, preguntamos si la tradición, en la urgencia de la crisis, no comportará acaso rigideces que resisten y oponen a las acciones que la contradigan, aspecto que influiría en la corta duración o abandono de esas prácticas contra-tradicionales. Por otro lado, el desenlace paulatino, en relación con esos sentidos de la tradición, quizás sea nodal para explicar la mayor prolongación en el tiempo de esas prácticas colectivas alternativas a las acostumbradas, con motivo de una menor rigidez de las capas sedimentadas de la tradición.
No cuestionamos sobre la organización de esas asambleas que, en la editorial del 14 de febrero de 2002, el diario La Nación alertaba que pudieran “acercarse al sombrío modelo de decisión de los soviets”. Tampoco sobre los debates en torno a la diversidad sexual y los reclamos y reivindicaciones que son planteados desde movimientos que se reconocen con perspectiva de género. La pregunta aquí señala a lo que comenzamos mostrando como distintas temporalidades sobre el eje problemático que podríamos sintetizar en la tríada subjetividad- temporalidad-tradición. No implicamos a la subjetividad en todas sus dimensiones, sino en lo referido a la convivencia de sentidos antiguos con otros configurados más recientemente, que responden a proyectos que se pronuncian por la transformación de un estado de situación actual (ciertamente, sentidos entrelazados y en tensión más que distinguibles con claridad). No llamamos la atención sobre la tradición respecto a objetos, composiciones particulares u otras expresiones objetivas (como podría ser la historia oficial según es narrada en el diseño curricular escolar), sino en lo que convoca a la subjetividad –como estratos de sentidos, de la interioridad y la exterioridad estructuradas en coexistencia–. No retomamos las injerencias de la influencia temporal en lo que respecta a medidas o variaciones según la velocidad de los cuerpos en el espacio, sino en lo que atañe a las condiciones subjetivas en instancias en que las capas de sentido profundas pertenecientes a la tradición son impelidas al cambio.
Así, no evocamos los sucesos de principios del Siglo XXI en Argentina y las transformaciones en cuestiones de género para hacer análisis de estos casos particulares, sino porque allí vemos dos interacciones distintas entre temporalidad, tradición y subjetividad. Dos ejemplos que disparan y acompañan los interrogantes que organizan este trabajo.
Con el puntapié de estas muestras de brecha crítica de corta duración y de conflictos desenvueltos en tiempos graduales, es posible organizar dos órdenes de temporalidad que, por lo que interpelan a transformar en la relación entre las estructuras subjetivas y el mundo con que se entrelazan, podemos preguntar si inclinan a los actores sociales a involucrarse y responder de distinta manera según esos tiempos y ritmos y aquellos sentidos que convoquen de su tradición. Trata, en limpio, de situaciones o épocas de convulsión generalizada, contrapuestas a corrimientos en el desenvolvimiento del hacer, sentir y decir más ligado –acostumbrado– al ajuste entre estructuras interiorizadas y condiciones objetivas, por la larga exposición de aquellas a estas, por la reiterada producción de estas por aquellas.
En resumen y titulando estas diferencias: señalamos al cambio abrupto, dramático, de un lado, y al desarrollo gradual, por otro, como dos variantes para la temporalidad respecto a cómo los sujetos viven sus vidas. En virtud de estas variaciones, resulta útil parar mientes acerca de las situaciones en que sujetos y colectivos vuelven a modos de interacción anteriores a los períodos de ruptura o eventual transformación, aun cuando eran aquellos que decían pretender erradicar.
Si es correcto, como afirma Marx en la introducción de El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, que los sujetos en “tiempos de crisis y rebelión es precisamente cuando, con miedo, conjuran en su auxilio los espíritus de antaño”, parece válido llamar la atención sobre cómo el miedo promueve reflujos y cómo esto pudo haber operado en aquel tiempo de crisis. Marx encontraba una relación entre los momentos de miedo y la respuesta que abreva en la tradición. Entonces ¿qué componentes reflotaban cuerpos que decían oponerse a formas que durante decenios habían encarnado: un ciudadano escasamente comprometido desde lo civil, en tensión con comportamientos que, en el nuevo escenario de organizaciones asamblearias, buscaba empoderarse como activo en la institución de los intercambios sociales encaramados en el colectivo del cual formaba parte? ¿Ese miedo influye de igual manera cuando la transformación se emprende en tiempos que no son los de “crisis y rebelión”? Cabe la comparación con las enunciaciones que rechazan a la dominación heteronormativizante en ritmos que no son los de la convulsión generalizada.
Las preguntas dirigen a cómo se comportan las estructuras subjetivas en su doble dimensión –en tanto que sentidos que fueron gradualmente estructurados en la subjetividad (los más añejos con los más recientes) y se presentifican en formas de percepción, valoración y acción, como en su carácter estructurante– en función de los distintos ritmos que se presentan para dinámicas que proponen cambiar lo tradicional (en los casos que invocamos como disparadores para la interrogación, serían: la auto-organización de la gestión de las necesidades a instancias de una situación de crisis; las percepciones y acciones referidas a género y sexualidad).
Una hipótesis –bien sintetizada en la frase de Marx– supone que la vertiginosidad de la crisis conlleva la reasunción de lo tradicional imponiéndose en la urgencia, como material predilecto desde el que responder a la impensada intemperie, en busca de cobijas conocidas. En correlato, si el sentido de crisis como ausencia de suelo firme se impone, ¿puede un ambiente vivido como hostil y supuesto como consecuencia de decisiones ajenas, presentarse como el más propicio para transformar la propia historia sentando bases duraderas para el porvenir? ¿O será que por la escasez de sentidos de larga data donde apoyarse después de la revuelta, la sublevación incluso puede, con sus reflujos –vuelta en farsa a un estadio trágico–, enquistar las tramas que se intenta superar? ¿Por qué las crisis de corta duración pueden activar reflujos que se extienden desde tiempos sumergidos? ¿Diferentes posibilidades se juegan para la transformación en tiempos vividos como estables? ¿Es posible algún tipo de preparación o contención preventiva para precaver las impulsiones de retroceso que, ya por crisis, ya por rebelión, conjuran en respuesta al miedo? Estas preguntas no representan sino una inquietud inicial sobre el fenómeno de la tradición.
Los abordajes referidos a aquellas experiencias colectivas de los años 2001 y 2002, catalogadas como brotes con perspectivas autonomistas, priorizaron explicar lo fallido de dichas aspiraciones por la reestructuración económico política que ocurriría a partir de 2003, minorizando –cuando no directamente desatendiendo– las implicancias subjetivas de los actores sociales que encarnaban esas experiencias, es decir, el nivel de las disposiciones interiorizadas desde los procesos de la constitución de sus subjetividades, precisamente la dimensión donde la heteronomía, o lo que Pierre Bourdieu denomina dominación simbólica, genera consentimientos naturalizados y naturalizantes, una dominación cuyos modos no son los del continuo látigo, sino los de la naturalización y, por tanto, donde los problemas de la tradición cobran relevancia. Consideramos que “este tipo de estudios –sin desmerecer sus alcances– lejos de echar luz sobre los avances y retrocesos de los fenómenos que analizan, toman sus efectos por causas” a la hora de explicar la reemergencia de un orden político concentrado por las figuras de liderazgo más tradicionales.
Con esta distinción por la que la subjetividad involucra la tradición sedimentada según distintos órdenes de temporalidad, parece posible brindar medios por los que abordar conflictos históricos que no han sido interrogados desde concepciones que seriamente consideren el lugar de la subjetividad. Un enfoque tal puede aspirar a explicar cómo “del extremo autonomismo abrazado en los albores de diciembre de 2001 se ha pasado, por momentos de manera dramática, a una acérrima estadolatría que amenaza con desmembrar las otrora experiencias de lucha más ricas en radicalidad y autogestión”. No se trata de desconocer el crecimiento en número y participación de empresas recuperadas, ni de eludir que organizaciones de desempleados llevaban años funcionando para la fecha de 2001, o desoír los reclamos que movilizaban a ahorristas, sino en todo caso, de brindar elementos teóricos para comprender la complejidad de los matices que hicieron que la “dinámica asamblearia y prefigurativa”, habiendo mostrado importantes logros para sus reclamos y objetivos propuestos, aun así no resultara en una expansión mayor del autogobierno con “métodos de participación directa y discusión colectiva con la designación rotativa de delegados que permitan llevar a cabo las medidas consensuadas”, y tendiese a reabsorberse en prácticas anteriores.
Nuestro interés no está centrado en reponer los debates en torno a los dos fenómenos particulares que destacamos, ni en abordarlos desde su historicidad, sino en interrogar cómo se sedimentan los sentidos que pasan a organizarse como tradición, y si son reasumidos de distinta forma por los sujetos en la constitución de distintas temporalidades. De este modo, partiendo del interés suscitado por los dos sucesos históricos que mencionamos, la presente tesis propone un abordaje del problema de la tradición, principalmente, e indagar, luego, si pueden extraerse consideraciones más generales sobre la incidencia de los flujos temporales, como ritmos con que los sujetos viven su momento histórico, respecto a tiempos en que se proponen transformar representaciones y afectos que hacen remisión a la tradición. Esto demanda indagar, además, condiciones de posibilidad para que haces de remisión de sentido cobren lugar en la subjetividad, desde condiciones presentes a escenas que fueron estructurantes en el pasado, y entren en relación con viejas formas instituidas. Si esos sentidos son el resultado del entrelazo entre las condiciones subjetivas y objetivas, importa comprender la génesis de la interiorización de los sentidos sociales de la tradición.
Para ello, en una primera observación del lugar correspondiente a la tradición en una cultura, elegimos trabajar con la perspectiva de Raymond Williams. Este punto de partida es impulsado por la atención a la tradición, la cultura y la acción de los actores sociales, que prestó el autor en sus análisis de procesos históricos. En primera instancia, su propuesta teórica orienta a las preguntas que aquí planteamos, porque en vez de explicar las transformaciones culturales como simples adaptaciones generalizadas a partir de cambios en estructuras ecónomicas, atiende a particularidades que atañen a la experiencia y actividad de los sujetos y su participación en la vida social. Sin detrimento de esto, es necesario profundizar en el análisis de las condiciones subjetivas que hacen posible el proceso de interiorización de la tradición, un aspecto que en la teoría de Williams es dado por hecho sin hallarse cabalmente explicado. A causa de este requerimiento es que recurriremos a otro autor que habilita a comprender el modo en que la vida subjetiva se vincula a la tradición: Cornelius Castoriadis.
Aun si Williams destaca la imposibilidad de separar al devenir social de la vida subjetiva de quienes participan en él, aun si entiende al sentir, al sentimiento, la experiencia, organizado como una estructura, sus estudios no proveen una indagación de las condiciones propias de la subjetividad para comprender cómo esa estructuración tiene lugar en la historia de estos actores sociales. En este aspecto es que recurriremos a la perspectiva de Castoriadis, que coincidiendo en concebir la imposibilidad de separación tajante entre mundo social y mundo subjetivo, también subrayó la irreductibilidad de estos polos y se encaminó hacia estudios que aborden el vínculo indisociable entre psicogénesis y sociogénesis, deteniéndose, especialmente con los aportes del psicoanálisis freudiano, en la imbricación de la subjetividad en la historia y los fenómenos sociales. En el apartado siguiente introduciremos en las relaciones entre estos autores a la luz del problema de la interiorización de los sentidos sociales, como proceso que necesariamente involucra a la vida subjetiva.
Fil: Castro, Mauricio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Buenos Aires, Argentina
Fil: Castro, Mauricio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Buenos Aires, Argentina
Identificador:
http://repositorio.sociales.uba.ar/items/show/1444
http://repositorio.sociales.uba.ar/items/show/1444
http://repositorio.sociales.uba.ar/items/show/1444
Derechos:
info:eu-repo/semantics/openAccess
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.0 Genérica (CC BY-NC-ND 2.0)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.0 Genérica (CC BY-NC-ND 2.0)
Descargar texto:  1444.oai
1444.oai
 1444.oai
1444.oai Cita bibliográfica:
Castro, Mauricio (2019). Subjetividad, temporalidad, tradición : crítica de la economía libidinal del tiempo. (Tesis). Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. [consultado: ] Disponible en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires: <http://repositorio.sociales.uba.ar/items/show/1444>